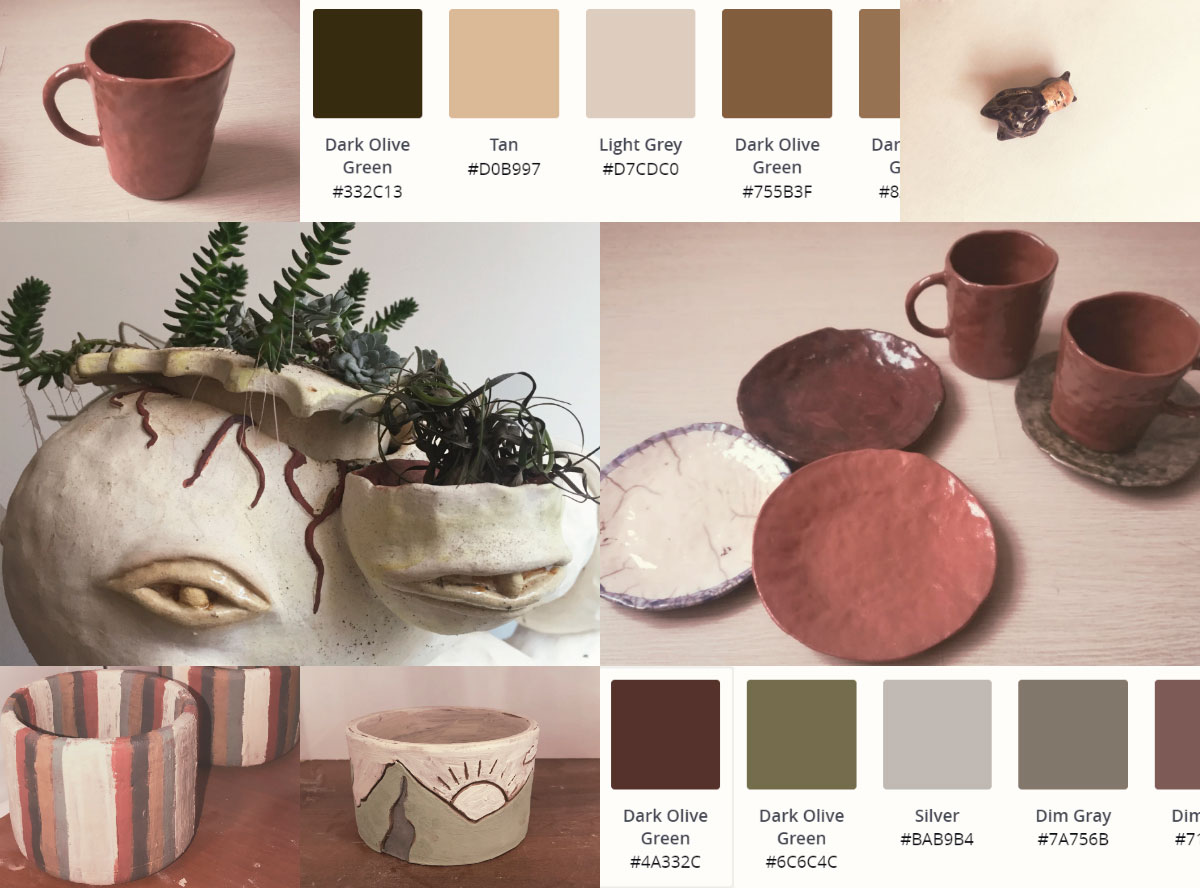La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.


La casa en el bosque – Bibiana Hernández Díaz
Esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía 10 años. Como era usual, visitábamos a mi nana el sábado por la mañana y yo aprovechaba para pasar un buen tiempo con mis hermanos y mis primas pequeñas. No obstante, este día justo coincidió con el día del sacrificio de las reses. En el garaje de la casa varios trabajadores abrían, desollaban y limpiaban dos grandes cuerpos que estaban suspendidos desde el techo, mientras la escena se completaba con el fétido olor a carne cruda, el sol de la mañana y los montículos de pasto que habían desocupado de los estómagos de las vacas.
Nuestro padre nos persuadía para que nos alejáramos del lugar, pero nuestra curiosidad y su descuido hicieron que mis primas y yo fuéramos a investigar. Cuando llegamos, el garaje ya estaba limpio, la carne había sido guardada y el aroma cadavérico se iba diluyendo poco a poco en el aire. Sin embargo, en el suelo aún quedaba una masa blanca, grande y redonda que estaba arrumada junto a un poste. Divagué por unos segundos sobre su procedencia hasta que le pregunte a mis compañeras de juego que era aquel objeto. Ellas, que se criaron en el campo, intercambiaron miradas de complicidad y arrastraron dicha masa hasta mí. La más pequeña de las tres agarró un cuchillo, enterró su afilada punta en el bulto blanquecino, lo desgarró con cuidado e introdujo sus manos para luego sacar de su interior un cuerpecito rosado que tenía todas las características de un feto bovino. Las tres, invadidas por el éxtasis del momento, nos turnamos el feto para lavarlo en agua, acariciarlo, alzarlo, sentarlo y jugar con él. No puedo decir con exactitud cuánto tiempo transcurrió en dicho proceso, pero la llegada de mis hermanos adolescentes que miraban con curiosidad, morbo y desaprobación hizo que abandonáramos el cuerpo en el prado mientras varias aves carroñeras sobrevolaban el lugar.